 |
| Urbano Fos - San Vicente mártir |
A vosotros se os ha concedido la gracia —dice el Apóstol— de estar del lado de Cristo, no sólo creyendo en él, sino sufriendo por él.
Una y otra gracia había recibido el diácono Vicente; las había recibido y, por esto, las tenía. Si no las hubiese recibido, ¿cómo hubiera podido tenerlas? En sus palabras tenía la fe, en sus sufrimientos la paciencia.
Nadie confíe en sí mismo al hablar; nadie confíe en sus propias fuerzas al sufrir la prueba, ya que, si hablamos con rectitud y prudencia, nuestra sabiduría proviene de Dios y, si sufrimos los males con fortaleza, nuestra paciencia es también don suyo.
Recordad qué advertencias da a los suyos Cristo, el Señor, en el Evangelio; recordad que el Rey de los mártires es quien equipa a sus huestes con las armas espirituales, quien les enseña el modo de luchar, quien les suministra su ayuda, quien les promete el remedio, quien, habiendo dicho a sus discípulos: En el mundo tendréis luchas, añade inmediatamente, para consolarlos y ayudarlos a vencer el temor: Pero tened valor: yo he vencido al mundo.
¿Por qué admirarnos, pues, amadísimos hermanos, de que Vicente venciera en aquel por quien había sido vencido el mundo? En el mundo —dice— tendréis luchas; se lo dice para que estas luchas no los abrumen, para que en el combate no sean vencidos. De dos maneras ataca el mundo a los soldados de Cristo: los halaga para seducirlos, los atemoriza para doblegarlos. No dejemos que nos domine el propio placer, no dejemos que nos atemorice la ajena crueldad, y habremos vencido al mundo.
En uno y otro ataque sale al encuentro Cristo, para que el cristiano no sea vencido. La constancia en el sufrimiento que contemplamos en el martirio que hoy conmemoramos es humanamente incomprensible, pero la vemos como algo natural si en este martirio reconocemos el poder divino.
Era tan grande la crueldad que se ejercitaba en el cuerpo del mártir y tan grande la tranquilidad con que él hablaba, era tan grande la dureza con que eran tratados sus miembros y tan grande la seguridad con que sonaban sus palabras, que parecía como si el Vicente que hablaba no fuera el mismo que sufría el tormento.
Es que, en realidad, hermanos, así era: era otro el que hablaba. Así lo había prometido Cristo a sus testigos, en el Evangelio, al prepararlos para semejante lucha. Había dicho, en efecto: No os preocupéis de lo que vais a decir o de cómo lo diréis. No seréis vosotros los que habléis, el Espíritu de vuestro Padre hablará por vosotros.
Era, pues, el cuerpo de Vicente el que sufría, pero era el Espíritu quien hablaba, y, por estas palabras del Espíritu, no sólo era redargüida la impiedad, sino también confortada la debilidad.
San Agustín de Hipona
Sermón 276 (1-2: PL 38, 1256)







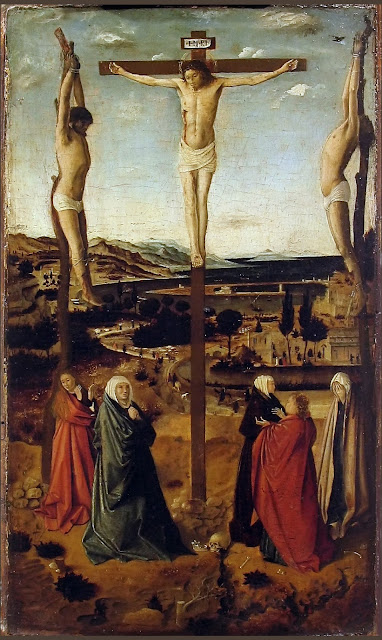
_XVII_century.jpeg)






