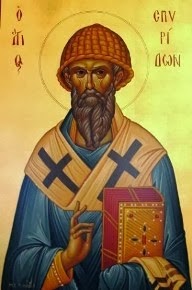Existen muchas formas de ser monje cristiano. Una de ellas, por supuesto no la única, es la que tiene en la Regla de san Benito y en la tradición benedictina una norma de vida. El concepto fundamental de esta forma de ser monje diríamos, con un término técnico que san Benito tomó del griego, que es el cenobitismo. Somos monjes cenobitas, es decir, que vivimos en común. No somos ermitaños, es decir, los monjes que siguen a Dios en la soledad absoluta. Los cenobitas se agrupan, comparten la vida y se ayudan mutuamente en su vida espiritual. Los puntos de encuentro fundamentales en la vida del monje cenobita son la oración coral, la comida en común y la escucha del magisterio del Abad. Estos elementos de vida comunitaria se complementan con otros de soledad, especialmente la vida de oración en la celda. Después, cada tradición benedictina ha articulado estos elementos según su genio propio.
La oración común en el oratorio no simplemente es un acto comunitario. Expresa la dimensión eclesial de la comunidad de monjes que, unidos a Jesucristo, alaba la gloria de la Trinidad Santa e intercede por las necesidades de todos los hombres.
La tradición benedictina se ha caracterizado por tener en la más alta consideración este elemento cenobítico; de ahí, su impresionante esfuerzo por dotar de belleza estos momentos privilegiados de la jornada del monje. El canto gregoriano, el cuidado por el lugar sagrado donde se desarrolla la celebración litúrgica, la ordenación del ceremonial y la belleza de los ornamentos, solo son signos visibles que intentan hacer tangible el Misterio que evocan.
También en nuestros días, muchas comunidades monásticas han sucumbido a la tentación de prescindir de estos elementos simbólicos, considerándolos como una estética ajena a la sensibilidad actual y que distancia del común sentir del pueblo de Dios, buscando una pretendida simplificación que, sencillamente, ha conducido a una fealdad que, carente de cualquier sentido simbólico, es incapaz de alcanzar los grados de sublimidad atesorados en la tradición benedictina.
La estética cristiana implica una objetividad y exige una disciplina. La objetividad se refiere a que dicha estética se fundamente en un lenguaje objetivo, transmitido de generación en generación, que no depende de la voluntad de cada monje y que, por lo mismo, es susceptible de ser comprendida en todo tiempo y lugar. Por ejemplo, a pesar de ser latinos, somos capaces de comprender la disposición de una catedral ortodoxa rusa, sencillamente, porque mantienen la objetividad de un lenguaje estético que se remonta al origen del cristianismo.
La disciplina alude al esfuerzo necesario para crear belleza recreando, en fidelidad a la tradición, el lenguaje recibido de la tradición. El arte tiende a no ser sencillo; de hecho, se fundamenta en el artificio, es decir, en la elaboración de los elementos simples y naturales, para construir realidades más complejas a través de las cuales se expresa la inefable riqueza del misterio cristiano.
Por eso mismo, la liturgia monástica debiera reformarse en fidelidad a la objetividad y a la disciplina, por más que estos conceptos sean rechazados por la estética contemporánea, o creamos que nos alejan de la comprensión y sensibilidad de la gente normal. Por el contrario, el pueblo fiel suele ser movido más intensamente por la captación de la belleza que remite a un misterio inexpresable, que por la comprensión intelectual de unos contenidos que necesariamente han de ser simplificados y que son incapaces de expresar el misterio sin destruirlo.
La liturgia protestante, fiel a su erróneo principio de que sólo mediante la libre interpretación de la Palabra podemos acceder a Dios, despojó a su liturgia de todo simbolismo y la redujo a un racionalismo, tantas veces estéril. De hecho, sus templos son meros auditorios, y sus celebraciones muchas veces son clases magistrales. Es una liturgia subjetiva y que no se atiene a la disciplina de la tradición; por lo mismo, no puede ser universalmente comprendida ni expresa en todo tiempo y lugar el único misterio de Dios. La liturgia católica, y especialmente la monástica, debiera huir de la influencia de tal liturgia que, por desgracia, en las últimas décadas ha sido tan intensa.
















.jpg)